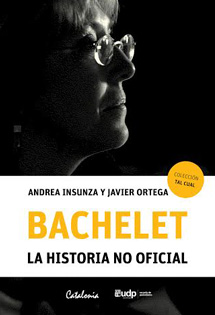
Bachelet
La historia no oficial
InvestigaciónVer en Goodreads.com Formato físico Formato digital
Después del éxito de ventas en 2005 y dado el contexto electoral del país, reaparece este libro en la colección Tal Cual UDP-Catalonia.
“Para el Chile perplejo por Bachelet (entusiasmado o enrabiado por ella, fervoroso o resignado a ella), este trabajo periodístico de Andrea Insunza y Javier Ortega, publicado por primera vez en 2005, es más indispensable y más actual que nunca. En Chile las biografías sobre líderes políticos son escasas. Hay, sí, muchas hagiografías de campaña. También algunos pasquines de denuncia. Pero el periodismo de verdad, imparcial, riguroso, basado en un fino reporteo, es escaso. No es el nuestro un periodismo político con tradición biográfica. Y en ese contexto este trabajo destaca aun con mayor nitidez. Aquí hay más hechos que teorías. Más reporteo que comentario. Las claves de la personalidad de Michelle Bachelet aparecen alumbradas por los acontecimientos de su vida. Su carácter desconfiado, su obsesión por el sigilo, su sentido de la disciplina, su incomodidad con muchas prácticas políticas, su lejanía de la elite, su particular noción del destino y de la responsabilidad, aquí se muestran antes que se explican. Insunza y Ortega se sumergieron en el mundo privado y público de Bachelet. Con más de cien entrevistas, lograron reconstruir sus momentos más felices y los más dolorosos, en un relato tan entretenido como apasionante, y tan político como humano”.
Daniel Matamala, Periodista
Andrea Insunza
Licenciada en Comunicación Social y periodista de la Universidad de Chile. Master of Arts in Political Journalism, Columbia University. Ha trabajado en los diarios La Época y La Tercera. En este último medio fue subeditora de la sección política y del cuerpo Reportajes. Es coautora de Bachelet. La historia no oficial (2005), Legionarios de Cristo en Chile. Dios, dinero y poder (2008), Los archivos del cardenal. Casos reales (2011) y Volver a los 17. Recuerdos de una generación en dictadura (2013). Desde 2004 se desempeña como investigadora del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, entidad que en la actualidad dirige.
Javier Ortega
Licenciado en Comunicación Social y periodista de la Universidad de Chile, magíster en Opinión Pública UDP. Ha trabajado en los diarios El Mercurio, La Época, La Hora, El Metropolitano y La Tercera. Es coautor de Bachelet. La historia no oficial (2005), Legionarios de Cristo en Chile. Dios, dinero y poder (2008) y Los archivos del cardenal. Casos reales (2011). Desde 2004 se desempeña como investigador del Centro de Investigación y Publicaciones de la UDP, donde coordina el área de investigación periodística.
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
PRÓLOGO
Por Daniel Matamala
Bachelet. Michelle Bachelet. Chile lleva una década obsesionado con Bachelet.
O, como suele decirse, con el «fenómeno Bachelet». Una expresión más meteorológica que política, que intenta describir, antes que a una dirigente política, a un fenómeno de la naturaleza. El liderazgo electoral más potente que ha surgido en el Chile contemporáneo, ese de las campañas por televisión y de la política mediatizada.
En esta década, Bachelet ha batido todos los récords. Los históricos: primera socialista ministra de Defensa desde el golpe militar. Primera mujer ocupando ese puesto. Primera candidata femenina a la presidencia con opciones de ganar. Y, en una sucesión vertiginosa, la primera Presidenta de la República de Chile.
También ha roto las estadísticas. Es, hasta hoy, el candidato que más votos ha obtenido en una segunda vuelta electoral. El ocupante de La Moneda con mayor popularidad al dejar el cargo (84% según Adimark).
Y la más votada en unas elecciones primarias.
Y ahora parece a punto de convertirse en la primera persona en acceder democráticamente a La Moneda por segunda vez, desde que Arturo Alessandri lo lograra en 1920 y 1932.
¿Qué hay de único, de irrepetible, en este fenómeno capaz de contradecir cualquier sesudo análisis sobre el estado de ánimo de la sociedad? Cuando todos hablaban del país más conservador del vecindario, ese que recién legislaba sobre el divorcio, Bachelet lo convirtió en el primero en elegir a una mujer para la presidencia. Cuando se definía la política desde los minutos de protagonismo en TV, ella lideraba todas las encuestas a miles de kilómetros de distancia, sin decir una palabra, sin regalar una sola imagen. Cuando se daba por hecha la apatía política, un millón 600 mil chilenos se movilizaban para votar por ella en unas primarias con incertidumbre igual cero.
El «fenómeno Bachelet». Inexplicable e inexplicado. Hay teorías de todo tipo. Que ella es la madre que Chile, país mariano y de padres ausentes, necesita. Que la historia de esta doctora agnóstica remite a Cristo y al martirologio en un país católico. Que es el símbolo de la reconciliación. Que se parece a la tía, la hermana o la esposa del chileno medio. Que su condición de madre separada funciona como un espejo para incontables mujeres chilenas. Que es el recipiente de esperanzas contradictorias. Que es lo militar. Que es el pasado. Que es el futuro.
Y por eso, para este Chile perplejo por Bachelet (entusiasmado o enrabiado por ella, fervoroso o resignado a ella), este brillante trabajo periodístico de Andrea Insunza y Javier Ortega es más indispensable y más actual que nunca.
En Chile las biografías sobre líderes políticos son escasas. Hay, sí, muchas hagiografías de campaña. También algunos pasquines de denuncia. Pero el periodismo de verdad, imparcial, riguroso, basado en un fino reporteo, es escaso. No es el nuestro un periodismo político con tradición biográfica. Y en ese contexto este trabajo destaca aun con mayor nitidez.
Aquí hay más hechos que teorías. Más reporteo que comentario. Las claves de la personalidad de Michelle Bachelet aparecen alumbradas por los acontecimientos de su vida. Su carácter desconfiado, su obsesión por el sigilo, su sentido de la disciplina, su incomodidad con muchas prácticas políticas, su lejanía de la elite, su particular noción del destino y de la responsabilidad, aquí se muestran antes que se explican. Aparecen como lógicas consecuencias de las historias que convirtieron a la hija de un general en una exiliada de los militares, y a una militante de base en la gran esperanza de la elite concertacionista.
Insunza y Ortega se sumergieron en el mundo privado y público de Bachelet. Con más de cien entrevistas, lograron reconstruir sus momentos más felices y los más dolorosos, en un relato tan entretenido como apasionante, y tan político como humano.
***
Hay dos episodios que estremecen especialmente y arrojan luz sobre las decisiones y los traumas que formaron la personalidad de Michelle Bachelet. Son dos muertes. La de su padre Alberto Bachelet, fallecido de un infarto en medio de la detención y los malos tratos de sus propios compañeros de armas, en 1974. Y la de su pololo, Jaime López, desaparecido en las fauces del aparato represivo tras haberse convertido en colaborador de él.
En ambos casos se repite un factor común. Tanto el general Bachelet como el militante López sintieron el peligro. Supieron que sus vidas estaban en juego. Lo hablaron con Michelle. Con la hija, con la pareja. Y en ambos casos Michelle dijo lo mismo:
—Papá, si te vas, no vas a poder demostrar que eres inocente.
—Mi papá murió por ser consecuente. De ti yo no espero menos.
Décadas después, hablando de su decisión de volver a Chile desde Nueva York para asumir una segunda candidatura presidencial, Michelle Bachelet tocaría una y otra vez la misma tecla. «En mi leche materna venían las palabras deber y responsabilidad», diría, con la misma resignación y decisión que uno podría intuir en esos diálogos in extremis con dos de los hombres que más amó en su vida, y a los que en un momento dramático empujó a cumplir con su deber, pese a los enormes riesgos involucrados. Riesgos que a ambos terminarían por costarles la vida.
Esos dos momentos, ese diálogo con su padre en 1973 cuando sopesaba una oferta para mudarse a Perú, y con su pololo en 1975 cuando él le confesaba su miedo de volver a Chile desde la RDA, aparecen al mismo tiempo como una muestra del carácter de la joven Bachelet, y como episodios que solidificarán esa personalidad.
En lo sucesivo, no podría ella pedirse a sí mismo menos de lo que había exigido a esos dos hombres.
El deber es una palabra clave. La otra es la traición.
Alberto Bachelet fue traicionado por sus compañeros de armas. Por sus colegas, por sus subalternos, por sus amigos, que en el momento del terror prefirieron darle la espalda a él y a su familia.
Jaime López traicionó a los suyos. Quebrado por la tortura de la DINA, se cambió de bando y se convirtió en el arma más letal de la represión contra el Partido Socialista. Su historia y sus motivos jamás se conocerán en detalle, pero haber tenido a un traidor a su lado sin duda laceró el carácter de la futura Presidenta para siempre.
Deber y traición. Responsabilidad y desconfianza. La forma de moverse en política, de formar equipos, de tomar decisiones y de gobernar de Michelle Bachelet puede rastrearse en esos episodios amargos y marcadores de su juventud.
El periodismo político chileno suele ser de memoria corta y de crítica escasa. Le cuesta entender la biografía de los poderosos como motivo legítimo de reporteo, y la conversación sobre sus decisiones pasadas, como elemento necesario para que la ciudadanía pueda tomar decisiones más informadas sobre quienes pretenden gobernarla.
Un ejemplo dramático de esto se vivió con la candidatura presidencial de Laurence Golborne. Era de público conocimiento que, como gerente general de Cencosud, el entonces ejecutivo del retail había aumentado unilateralmente los costos de mantención de la tarjeta de crédito del holding a sus usuarios, una práctica que el Sernac había denunciado como ilegal ante la justicia.
Ahora Golborne era candidato presidencial, en medio de un clima de opinión pública muy sensible a los llamados «abusos» de las grandes empresas contra los consumidores. Sin embargo, con contadas excepciones, la prensa chilena no juzgó de interés público ese tema. Golborne prácticamente no debió responder ninguna pregunta al respecto, que permitiera a los ciudadanos conocer el asunto, escuchar sus explicaciones al respecto y juzgar si estas eran o no satisfactorias (creo haber sido, en una entrevista en CNN Chile, el único en preguntarle al respecto).
Meses después, el fallo de la Corte Suprema que zanjó que la acción de Cencosud era, en efecto, ilegal, destruyó la candidatura de Golborne, debido a la falta de apoyo de la UDI, el partido que lo había proclamado.
La prensa asistió a tales eventos como un testigo más. Cosa similar ocurriría meses más tarde, con los problemas médicos que acabarían con la candidatura del reemplazante de Golborne, Pablo Longueira, apenas 17 días después de que los ciudadanos lo eligieran (sin contar con ninguna información al respecto), como el candidato presidencial de la Alianza en una primaria.
Más que abundar en los ejemplos, importa la lección. Los ciudadanos tienen derecho a conocer a fondo la biografía de quienes aspiran a recibir de ellos el poder. Más aun, en un régimen ultra presidencialista como el chileno, en que una larga serie de decisiones se concentra, sin contrapesos, en la figura de un solo hombre o mujer.
De ahí que esta detallada biografía de Michelle Bachelet sea material de referencia y lectura indispensable para todos los líderes de opinión, y en general para todos los ciudadanos que quieran votar con responsabilidad.
Aquí está la historia de Bachelet. Sus momentos críticos. Sus decisiones clave. Su actuación como una profesional comprometida con la oposición a Pinochet. Sus vínculos con la resistencia clandestina. Su relación sentimental con el vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Alex Vojkovic. Su recelo a la vía electoral que derrotó a la dictadura en el plebiscito de 1988. Su distancia crítica de la elite concertacionista que condujo la transición a la democracia. Su conflictiva (y en gran medida, fallida) gestión al mando del ministerio de Salud. Y su meteórico ascenso desde el cargo de ministra de Defensa.
El trabajo periodístico está hecho. Las conclusiones están en manos de los ciudadanos.
Santiago, agosto de 2013
Los rostros de la tortura
El 16 de marzo de 1974, cuatro días después de la muerte del general Bachelet, Ángela y su hija tienen un nuevo sobresalto. La esposa del ex senador radical Hugo Miranda —primo político del malogrado oficial— llama para avisarles que su casa fue visitada por efectivos de la Dina que preguntaron por Michelle. Según Cecilia Bachelet de Miranda, los hombres querían saber sobre las actividades políticas de la muchacha.
Sin perder tiempo, las dos mujeres salen de Santiago. Primero parten a Cahuil, una remota playa ubicada al sur de Pichilemu, en la Séptima Región. Pero no son bienvenidas en ese lugar. Las campesinas que las recibían desde hacía años en su posada ahora tienen miedo. Viajan a Los Ángeles, donde se quedan en el fundo de uno de los hermanos de Ángela.
Se sienten solas, sin el hombre que con su presencia las hacía sentir protegidas. Tienen miedo. Pero a medida que internalizan mejor su situación, el temor va dejando paso a una certeza: tras la muerte del jefe de familia ya no es mucho lo que tienen que perder. Por eso, cuando perciben que el peligro inminente se disipa, deciden volver a Santiago. Tal como el general Bachelet desechó meses antes exiliarse en Perú, Ángela y su hija prefieren afrontar cualquier eventualidad juntas, en su departamento de Las Condes.
Por esos mismos días, la cúpula clandestina del PS lanza su primer manifiesto público. Se trata del llamado «Documento de marzo», en el que la directiva de Carlos Lorca, Exequiel Ponce y Ricardo Lagos Salinas critica a los sectores más rupturistas de la colectividad, a los que acusan de haber desestabilizado a Salvador Allende.
El documento es una crítica a figuras como el secretario general socialista, Carlos Altamirano. En diciembre de 1973, el controvertido dirigente consiguió romper el cerco de los aparatos represivos. Rescatado por agentes de Alemania Oriental infiltrados en Santiago, cruzó la cordillera de Los Andes en un vehículo con doble fondo. Y el 1 de enero de 1974 reapareció públicamente en La Habana.
En su manifiesto político, Lorca, Ponce y Lagos Salinas plantean establecer una alianza estratégica con el PC, que sirva de base para crear un Frente Antifascista de lucha contra la dictadura. Se trata de un punto especialmente enervante para Altamirano, quien está empeñado en separar aguas al máximo con los comunistas.
El ex senador tampoco reconoce autoridad a estos tres dirigentes de rango medio para modificar los lineamientos del partido. A su juicio, la dirección del PS está radicada en Berlín Oriental, donde él se ha establecido a principios de 1974. Pero este punto también es discutido por la dirección clandestina, que plantea que Altamirano debe subordinarse a sus órdenes.
Antes de viajar precipitadamente al sur con su madre, Michelle participa intensamente en la discusión que culmina con el «Documento de marzo», en cuya redacción final colabora. También está en los preparativos del primer Pleno Nacional del PS en la clandestinidad, que se realiza a principios de ese mes en Santiago. El encuentro es una señal de osadía política, pues se realiza en medio del estado de sitio y el toque de queda, con los aparatos represivos al acecho.
A veces la joven tiene que hacer «puntos» en la calle, sirviendo como nexo entre la directiva clandestina y algunos dirigentes de base. Para evitar una detención en cadena, los encuentros en las casas están terminantemente prohibidos. Cuando se topa casualmente en la vía pública con socialistas que conocen su identidad, Michelle se ciñe a las normas de la vida clandestina y finge no conocerlos.
Desde hace un tiempo pololea con Jaime López Arellano, el encargado del área internacional de la dirección socialista en Chile. El dirigente tiene 24 años, dos más que Michelle, y es de los hombres de mayor confianza de Carlos Lorca y Exequiel Ponce.
López creció en una familia pobre de Valparaíso. Gracias a una madre abnegada, consiguió trasladarse a Santiago y estudiar en la Universidad de Chile. Ahí tomó contacto con el grupo de Lorca, quien al percatarse de su inteligencia y oratoria lo envió a la Octava Región con un objetivo: colaborar con otros dirigentes socialistas para disputarle la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción nada menos que al MIR, que tenía su principal bastión en ese plantel penquista.
López confirmó en Concepción sus innatas dotes como cuadro de elite. Pero también dejó en evidencia su gusto por la vida bohemia, muy diferente a la rigurosa sobriedad de Lorca y su grupo de estudiantes de Medicina. Una noche de celebraciones fue detenido por Carabineros, luego de estrellar botellas contra el escaparate de un local penquista. Sus correligionarios tuvieron que ir a rescatarlo a una comisaría. En otra ocasión, organizó un gran asado para sus camaradas, luego de que en las cercanías de la universidad se volcara un camión que transportaba ganado.
Sus compañeros lo reprenden por su carácter fiestero, lo que por entonces se considera una debilidad entre la militancia de izquierda. Sin embargo, López también es un tipo talentoso y esforzado, que ha surgido a pesar de las adversidades económicas. En sus tiempos de mayores apremios financieros, El Guatón —como le dicen— vivió literalmente en el partido, durmiendo debajo de los escritorios en las sedes de Antofagasta y Concepción. Gracias a esto, conoce casi de memoria la estructura del PS. Además, es alegre y cariñoso. El dirigente Exequiel Ponce lo quiere como a un hijo. Para Carlos Lorca es casi un hermano. Sus amigos aventuran que, una vez que retorne la democracia, casi con seguridad será el siguiente diputado surgido de la JS, siguiendo los pasos del propio Lorca.
Con Michelle se conocieron en enero de 1973, cuando ambos viajaron a Antofagasta, durante unos cursos de verano para militantes jóvenes de la Segunda Región. Al igual que ella, López hacía clases de formación política. Después del golpe, comienzan a pololear. En su calidad de dirigente clandestino, el joven estudiante se vuelve más responsable y ordenado.
Jaime López pasa a ser el puente entre Michelle y la cúpula socialista. Por las labores de su pololo, la joven se acerca al equipo internacional del PS. El objetivo de este núcleo es aglutinar fuerzas en el exterior para apoyar la lucha y canalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
López se convierte en una figura habitual en el departamento de la familia. Ahí el muchacho puede descansar y relajarse, dejando de lado por un tiempo la tensión de la vida clandestina. Como es simpático y conversador, no tarda en lograr una buena sintonía con Ángela Jeria.
Al poco tiempo, por intermedio de López, la madre de Michelle también comienza a ayudar en algunas labores políticas, a pesar de que no es militante. La viuda del general Bachelet se convierte así en colaboradora del equipo internacional del PS clandestino. Entre abril de 1974 y enero de 1975, Ángela lleva y trae información entre Santiago y Lima, donde funciona uno de los puntos de enlace entre la dirección interna de Lorca y la externa de Altamirano. En estas delicadas tareas, la técnica es embutir los mensajes en frascos de productos como desodorante o champú.
Michelle y Ángela son proactivas, reservadas y nunca pierden la calma, lo que sorprende gratamente a la dirigencia del PS. Por una norma básica de compartimentación, ni ella ni su hija comentan entre sí los detalles de sus actividades. Así, de llegar una a ser detenida, no revelará información sobre las actividades de la otra, en caso de ser «quebrada» por la tortura.
Juntas visitan periódicamente la tumba del general Bachelet en el Cementerio General y arrojan pétalos al caudal del Mapocho, a la altura del puente Recoleta, en señal de respeto por los cuerpos de varios detenidos encontrados en ese lecho, en los días posteriores al golpe.
Para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Allende, el 11 de septiembre de 1974, los socialistas en Santiago realizan una serie de actividades simbólicas, algunas casi imperceptibles para el común de la gente. Una de las instrucciones es usar luto. Con una amiga, Michelle pasa todo ese día recorriendo calles y subiéndose a microbuses vestidas de negro.
Ese mismo mes, Altamirano lanza su respuesta a la dirección clandestina del PS. A través del documento «Revisión crítica del proceso revolucionario chileno», el secretario general del PS en el exterior elude toda autocrítica respecto de la caída de la UP y atribuye buena parte del fracaso a la labor desestabilizadora del imperialismo norteamericano. El documento —en el que Altamirano rescata la identidad histórica del PS— es visto como un ataque directo a la tesis de un frente amplio contra la dictadura, el cual incluya a partidos no izquierdistas, como la DC.
Las diferencias entre los socialistas del exterior y el interior se agudizan, a pesar de los viajes a la RDA de hombres cercanos a Lorca, en busca de algún avenimiento. Uno de ellos es Mario Felmer, quien en mayo de 1974 sale de Chile y se establece en la RDA, como encargado de la dirección interior del PS. Felmer viaja con su nombre real. Para su seguridad lleva como cobertura una carta del cardenal Raúl Silva Henríquez dirigida al purpurado italiano Antonio Samoré. Al hacer escala en Buenos Aires, Felmer destruye la carta.
Altamirano, no obstante, se resiste aún a apoyar a la directiva interior. En diciembre de 1974, Ángela Jeria está a punto de egresar como antropóloga de la Universidad de Chile. Solo le resta rendir un examen en enero. Michelle ha terminado con éxito el quinto año de Medicina. En adelante, las dos esperan tener más tiempo para dedicarse a sus tareas políticas y a favor de los derechos humanos.
La viuda de Alberto Bachelet siente especial inquietud por la situación de los más de sesenta condenados por el tribunal de guerra de la FACH, en el proceso en el que encontró la muerte su esposo. Se reúne con abogados, compila antecedentes y ayuda a canalizarlos para que el mundo se entere de lo que ocurre en Chile. Algunas de las condenas llegan a treinta años, pero pueden ser conmutadas por la expulsión del país en caso de que se cumplan ciertos requisitos. Ángela también colabora con las esposas de los presos políticos detenidos en isla Dawson, entre los cuales se encuentra el ex senador Hugo Miranda.
La vigilancia sobre la residencia de los Bachelet-Jeria se mantiene. Las dos mujeres saben que el teléfono de la casa está intervenido, pues suelen escuchar voces y ruidos extraños mientras hablan. Además, se hace más evidente que no son personas gratas para los vecinos del condominio donde viven, por lo que se cuidan de no despertar más sospechas.
En las calles, los aparatos represivos están a la caza del MIR. Encabezados por su carismático líder, Miguel Enríquez, los miristas ondean una consigna: «El MIR no se asila». En una lucha a ratos suicida, el movimiento ha decidido combatir a la dictadura frontalmente, respondiendo bala por bala.
En enero de 1975, una estudiante que integra el MIR se contacta con Ángela. Su nombre es María Eugenia Ruiz-Tagle, tiene 25 años y necesita saber los nombres de los miristas que los ex efectivos de la Fuerza Aérea mencionan en medio de las torturas en el AGA.
A través de esta muchacha, Michelle cumple una delicada misión encomendada por la cúpula del PS en Chile: traspasarle al MIR ayuda financiera urgente. La situación del movimiento es desesperada. Los socialistas lo saben.
A los pocos días, la joven es detenida por la Dina, el feroz organismo represor que comanda el coronel de Ejército, Manuel Contreras. Sometida a apremios sistemáticos, Ruiz-Tagle menciona los nombres de Ángela y Michelle.
A la mañana siguiente, Ángela llega a su casa acompañada de sus dos pequeños nietos. Los niños son de su hijo mayor, Alberto, quien está radicado en Australia y cuya esposa está de visita en Santiago. Mientras les habla en inglés, Jeria distingue en el estacionamiento una camioneta con desconocidos en su interior. No presta mayor atención al hecho y sube a su departamento. Michelle está a punto de volver a casa y su madre le ha prometido esperarla con porotos granados, uno de sus platos favoritos.
Cuando su hija llega al departamento, antes del mediodía, desde la conserjería avisan que quieren hablar con ellas unos desconocidos que se identifican como militares. Las mujeres inmediatamente presienten que se trata de agentes de la Dina. Mientras los hombres suben por el ascensor, Michelle toma el teléfono y le avisa a su cuñada que algo ocurre y que venga a buscar a sus hijos. Ángela alcanza a esconder algunos papeles con los nombres de sus contactos en el mundo de los derechos humanos.
Dos tipos jóvenes golpean la puerta con vehemencia. Por su aspecto es evidente que se trata de militares vestidos de civil. Les hacen preguntas, registran el departamento. Posteriormente, al reconstruir la escena, Ángela identificará a uno de ellos como el entonces teniente de Ejército Armando Fernández Larios, uno de los astros emergentes de la represión militar chilena.9 No es la primera vez que ella lo ve: de joven recuerda haber conocido a su madre, quien la visitó tras el nacimiento de Michelle, llevando al futuro oficial en sus brazos.
Al poco rato, la nuera de Ángela llega a buscar a los niños. Michelle le ha preparado un paquete con ropa infantil, algo de dinero y una nota oculta, en la que alerta que van a ser apresadas. Cuando su cuñada y los niños se marchan, los agentes les informan que deberán acompañarlos, pues tienen más preguntas que hacerles. Acotan que, en todo caso, el procedimiento no durará demasiado y ese mismo día podrán regresar a su casa.
En esos momentos suena el teléfono. Es Jaime López. A través de una clave previamente acordada, Michelle le advierte a su pololo que está siendo detenida:
—Mi amiga Dinamarca me invitó a tomar té —le dice.
López comprende perfectamente. En poco tiempo, la cúpula clandestina del PS se entera de que la viuda del general Bachelet y su hija han caído en manos de los aparatos represivos.
Antes de ser subidas a la camioneta que las espera abajo, Ángela logra hablar con el conserje.
—Por favor, avísele a mi cuñado, el general Croquevielle, que nos están llevando detenidas.
En la camioneta, los agentes le preguntan por la dirección exacta donde vive la profesora María Eugenia Rojas, una activa simpatizante de izquierda. Rojas es muy amiga de Ángela y vive cerca de allí. La viuda del general Bachelet escoge un departamento al azar y se los señala, sin saber que está desocupado.
A Michelle le ponen cinta adhesiva en los ojos y unas gafas oscuras para disimular el vendaje. A Ángela le cubren la vista con su propio pañuelo. Ambas son trasladadas a Villa Grimaldi, uno de los centros de detención y tortura más temidos de la Dina.
***
Alertado de la detención por vía de la esposa de Alberto hijo, el general en retiro Osvaldo Croquevielle toma el teléfono y disca el despacho de Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Croquevielle, ex director de Aeronáutica Civil, había sido superior de Leigh en sus años como miembro activo del alto mando institucional. Sin disimular su enojo, le exige que su cuñada y su sobrina sean liberadas y que se les dé un buen trato.
Ni Ángela ni Michelle saben dónde están cuando la camioneta por fin se detiene y les ordenan descender. Solo la viuda del general Bachelet tiene alguna noción del lugar donde podrían encontrarse: a través del pañuelo ha visto que en el trayecto enfilaban por calle Eduardo Castillo Velasco hacia la cordillera. Están en el sector oriente de Santiago.
En Villa Grimaldi, las dos mujeres son amarradas a las sillas donde las sientan. No pueden hablar. Así permanecen cerca de diez horas.
Cuando ya es de noche, comienza el primer interrogatorio. Les preguntan por sus contactos políticos, nombres de dirigentes, actividades clandestinas. A Michelle le dicen que otra detenida, luego de ser interrogada y torturada, confesó que sabía que ella era una activa militante socialista y que tenía contacto con la cúpula de ese partido.
Las separan. Madre e hija no volverán a verse en varios días.
Con los ojos vendados, Michelle es llevada a una pieza con varios camarotes. Viste sandalias, jeans y una blusa. Allí dentro hay unas siete detenidas. Una de ellas es María Eugenia Ruiz-Tagle, la mirista que entregó su nombre y el de su madre. La chica se lanza a sus pies y le pide perdón, llorando, por no haber logrado resistir la tortura. Michelle le dice que entiende las circunstancias terribles que la obligaron a delatarlas. Por boca de otra detenida se entera de que están en Villa Grimaldi.
En el patio, el interrogatorio a Ángela continúa. Le insisten en que debe revelar sus contactos, así como los nombres del núcleo clandestino que integra. En un momento traen a otros detenidos para carearlos con ella. Escucha voces quejumbrosas de hombres pidiendo un poco de agua. Son miristas que acaban de ser torturados con electricidad. Una voz pone fin a los ruegos:
—No les puedo dar agua porque se van cortados.
Si no atiende las preguntas, Ángela recibe un culatazo en los riñones. Su interrogador la manosea, le dice «abuela» para humillarla. La obliga a pasearse por el patio con la vista cubierta, le advierte que los «métodos» utilizados en el recinto son eficientes y que terminará por hablar.
— ¿Cómo puede torturar a seres humanos que podrían ser sus hijos? —le pregunta ella en un momento, refiriéndose a los detenidos del MIR.
—Mi hija no se metería en estas cosas.
El interrogatorio por fin termina. Vendada, amarrada y sin comer, la madre de Michelle es empujada a uno de los cajones, llamados por los torturadores «casas Corvi». Se trata de minúsculos habitáculos semejantes a contenedores, construidos especialmente para incomunicar a los detenidos en una bodega. Ahí permanecerá durante casi toda una semana. Lo único que come durante su encierro es un durazno que le da un guardia.
Al sexto día, un domingo, le permiten ir por primera vez al baño.
—Perdone, señora. Usted, como mujer de uniformado, sabe que tenemos que obedecer —le dice el efectivo que la guía.
Sin la venda en los ojos, en la tina identifica la blusa de su hija, lo que le hace suponer que está viva. En un momento en que los agentes se descuidan en medio de un interrogatorio, una detenida le confirma que Michelle está bien.
—Yo estoy con Michelle. Manda decirle que no ha contado nada, que se quede tranquila —balbucea una joven que no deja de llorar.
Dentro del cajón el aire fresco es tan escaso como la luz. Una manta con un fuerte olor a orina es el único abrigo. Todas las noches Ángela puede escuchar los desgarradores quejidos de otros incomunicados, algunos de ellos heridos a bala.
Cierta vez, una voz pide desde fuera que desclaven la puerta. A través de la venda, Ángela ve que el hombre, presumiblemente un oficial, lleva el uniforme de la FACH.
—Señora, cómo la tienen aquí… Al general Bachelet nunca lo tuvimos nosotros así —le dice.
El comentario indigna a Ángela.
—Igual lo mataron —responde.
Antes de marcharse, la voz ordena que dejen la puerta del cajón entreabierta, para que Ángela pueda respirar mejor.
No tan extremas, aunque igualmente inhumanas, son las condiciones en que Michelle se encuentra. Dos veces al día le permiten ir al baño, siempre con los ojos vendados. Si se quita la venda, recibe una bofetada.
En una pieza contigua a la de ella están los prisioneros hombres. La joven puede escuchar sus voces y el ruido de los grilletes. Justo enfrente está la pieza con la temida «parrilla», como los torturadores llaman a la estructura metálica, una especie de rejilla, donde se aplican descargas eléctricas a los detenidos, que previamente son mojados con agua. La «parrilla» es utilizada en forma cotidiana. A toda hora Michelle puede oír los alaridos, acompañados por repentinas bajas en la potencia de las ampolletas. Varias de sus compañeras son sacadas de la celda para sufrir el mismo tratamiento. Vuelven destrozadas física y anímicamente. La muchacha las atiende y trata de darles consuelo. Usando colonia y trozos de tela, aplica sus conocimientos médicos para curarlas.
Junto al temor de que llegue su turno en la «parrilla», lo que más la abruma es no saber nada de su madre. En los varios interrogatorios a los que es sometida, los agentes amenazan con matar a Ángela si no colabora. Michelle no sabe que lo mismo le dicen a su mamá.
Cuando lleva varios días con esa incertidumbre, una voz que se identifica como un efectivo de la FACH se le acerca para preguntarle si necesita algo. Ella le pide averiguar si su mamá está bien.
—Y si tiene puchos, convídele: debe estar desesperada —le pide.
La misma voz le dice más tarde que ha podido ver a la viuda del general Bachelet, que se aseguró de que está bien y que le entregó un par de cigarrillos.
Mientras, en la familia Bachelet-Jeria existe la vaga sospecha de que las dos mujeres podían estar detenidas en Villa Grimaldi. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Osvaldo Croquevielle, confirmarlo es casi imposible. Y aún más intentar visitarlas en ese tenebroso recinto.
El único consuelo del retirado general es el compromiso personal de Leigh por lograr lo más rápidamente posible su liberación, presionando al coronel de Ejército Manuel Contreras, en su calidad de jefe máximo de la Dina.
A Ángela vuelven a interrogarla. Si bien nunca esgrimen pruebas concretas, los interrogadores la acusan de ser parte de un complot para asesinar a cuatro generales de la FACH. De poco sirven sus categóricos desmentidos. En alguno de esos interrogatorios, uno de los agentes asegura que no van a cometer con ella los mismos excesos que suele usar la FACH con los detenidos de sus propias filas.
—No, acá a mi general Bachelet nadie lo toca —afirma otro agente.
En un arranque de sinceridad, este último sujeto se le acerca y le levanta la venda. Ángela puede ver los rasgos toscos de su cara surcada por el acné. Está vestido con la camisa amaranto de las Juventudes Comunistas. Es Osvaldo Romo, quien con el correr del tiempo ganaría fama como uno de los torturadores más crueles de la represión política.
—Míreme, señora, míreme. Yo fui el que habló bien de su marido.
El careo con la muchacha del MIR, la misma que entregó su nombre bajo tortura, lo realiza un oficial que la trata en forma atenta.
Posteriormente, a través de una rendija de su cajón de encierro, la viuda del general Bachelet ve a este mismo oficial mientras conversa en un patio con un hombre vestido de civil, frente a las barracas de los prisioneros miristas. El sujeto de civil no parece ser un militar: viste un terno gris, es gordo, bajo y tiene los cabellos tiesos. Ángela se inclina a pensar que se trata de un funcionario de Investigaciones. Pero la manera en que habla deja de manifiesto que el hombre tiene autoridad. De hecho, el oficial a su lado lo trata como su superior.
—A la Bachelet y a la hija hay que soltarlas luego. La FACH me está hueveando mucho, me tienen loco allá fuera —ordena el tipo rechoncho.
Años después, cuando mira unas fotografías publicadas en un periódico extranjero, Ángela reconoce a los dos personajes. El oficial de trato deferente es el mayor de Ejército Pedro Espinoza y el de terno gris, su superior: el temido coronel Manuel Contreras, jefe máximo de la Dina.
Pocos días después de sucedida esa escena, Ángela y su hija vuelven a encontrarse. Con la vista vendada son subidas a un vehículo y trasladadas a otro lugar. Michelle va sentada en algo que parece ser un neumático. Cuando descubre que la prisionera que va al lado suyo es su madre, la toma de la mano. Conversan en voz baja. Creen que van a matarlas.
Han pasado más de dos semanas desde que fueron detenidas. El siguiente destino es Cuatro Álamos, un recinto de detención de la Dina ubicado en el paradero 5 de Vicuña Mackenna.
En Cuatro Álamos vuelven a ser separadas. Las ubican en piezas contiguas. Michelle está junto a cuatro detenidas. Por las noches puede conversar con su madre a través de una rendija de la pared.
A los cinco días, Michelle es liberada. No tiene dinero y viste las mismas ropas con las que fue apresada.
Desorientada, la joven toma varios microbuses a los que sube gracias a la amabilidad de los choferes. Por fin llega a su departamento en Las Condes. Está sola. Su madre sigue detenida. Una idea cruza por su mente: si se queda ahí nadie tendrá pruebas de que ha sido efectivamente liberada, por lo que sería fácil que esa misma noche la vuelvan a secuestrar y la hagan desaparecer, como ocurría a menudo con otros perseguidos en esa época.
Decide partir a la casa de su tía Carmen Puga, en Las Condes, para avisarle que está libre. Ella es partidaria del régimen militar y no puede dar crédito al trato que Michelle ha sufrido. La joven también se comunica con Fernando Bachelet, hermanastro de su padre. Esa misma noche regresa a dormir a su departamento. Quiere estar ahí en caso de que su madre sea liberada.
Cuando su sobrina le avisa que Ángela sigue detenida, el general (r) Croquevielle vuelve a llamar a Leigh. Pero el jefe máximo de la FACH le dice que en este caso tiene las manos atadas.
—La tiene la Dina y no me la quieren entregar —le asegura.
Croquevielle recurre entonces al ministro del Interior, el general de Ejército César Benavides. El secretario de Estado le plantea que la única alternativa es que Ángela sea expulsada del país. El problema, le confidencia, es que previo a cursar la expulsión debe redactar un decreto de detención, el cual nunca existió durante los días en que estuvo apresada a manos de la Dina. Sin otra alternativa, Croquevielle está de acuerdo.
Apenas queda en libertad, Michelle toma contacto con la Oficina de Migraciones Europeas, dependiente de Naciones Unidas, para conseguir asilo en algún país donde su madre pueda viajar en caso de ser expulsada. Luego de desesperados esfuerzos, la joven consigue visas para ella y su madre en Bélgica y Australia. Elige esta última opción, pues ahí vive su hermano Alberto.
En esas gestiones está Michelle cuando recibe un llamado del despacho del subsecretario de Interior, Enrique Montero Marx, quien desea saber si ella también quiere ser expulsada. Responde que no. Un decreto de expulsión le impediría reingresar al país libremente. Y ella quiere volver apenas tenga oportunidad.
Su primer impulso, de hecho, es quedarse. Pero pronto cae en la cuenta de que, con ella en Santiago, su madre no podrá trabajar desde el extranjero en pos de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Pasaría a ser una potencial rehén.
La joven opta por viajar con su madre.
En febrero de 1975, Ángela Jeria es sacada de Cuatro Álamos. En total, lleva más de un mes incomunicada. La llevan al cuartel central de la policía de Investigaciones, en avenida General Mackenna. En ese lugar pasa su última noche antes de ser trasladada al Aeropuerto de Pudahuel.
En el departamento de Las Condes, Michelle prepara el equipaje ayudada por su tía, Alicia Jeria. Ella y el general (r) Croquevielle la acompañarán hasta el aeropuerto. El ambiente es de impotencia y profunda tristeza.
Ángela llega a la sala de embarque escoltada por personal de Investigaciones. El único conocido que la acompaña es un viejo amigo de ella y su esposa. Es funcionario de la policía civil y no oculta sus simpatías por el régimen militar; no obstante, fue uno de los pocos que visitó al general Bachelet cuando estuvo con arresto domiciliario.
Nadie espera a Michelle Bachelet cuando llega al aeropuerto. Al menos eso piensa ella. Solo años más tarde se enterará de que, confundido en el ajetreo del terminal aéreo, Jaime López la observa partir y se despide en silencio.
Michelle y su madre solo se reencuentran a bordo del avión de LAN Chile que las lleva a Australia. Se abrazan emocionadas. Las embargan sentimientos amalgamados: el dolor de tener que dejar el país y la satisfacción de volver a estar juntas. Por fin pueden hablar, contarse lo ocurrido desde que se separaron. Juntas tratan de inyectarse optimismo y no abundan en los detalles más dolorosos de su paso por Villa Grimaldi.
La escala en isla de Pascua es larga. Como Ángela ya ha estado ahí, invita a su hija a conocerla, mientras el avión reposta combustible. Un funcionario aeronáutico les dice que tienen prohibido abandonar el aeropuerto. Cuando el hombre reconoce a Ángela, la abraza. Es un ex compañero de la universidad. Se lamenta por tener que prohibirles salir. Michelle le dice que no importa, que quizás algún día vuelvan a encontrarse en una situación menos traumática.
Luego de hacer escala en Tahití y Fidji, son recibidas en Australia por Alberto Bachelet hijo, quien las acoge en su casa de Sydney. El reencuentro familiar es muy emotivo. A Beto le encantaría que se quedaran con él mientras la situación se arregla en Santiago. Pero madre e hija tienen otros planes. Su intención es trasladarse pronto a Europa, donde se centralizan las gestiones de solidaridad para los perseguidos por la dictadura chilena.
Pocas semanas más tarde, Michelle recibe un sorpresivo llamado telefónico de Jaime López. Su novio muy pronto saldrá de Chile clandestino, en una misión tan delicada como secreta.
—Michelle, quiero que vengas conmigo.
Ella no lo duda: decide apurar todo y seguirlo. El reencuentro será tras la Cortina de Hierro, en Berlín Oriental, la capital de la República Democrática Alemana.
Compartir esta página: