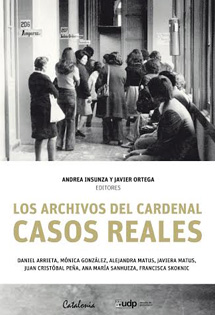
Los archivos del cardenal. Casos reales + pack DVD
InvestigaciónIncluso antes de salir al aire, la serie de ficción Los archivos del cardenal levantó una fuerte polémica pública. Sus detractores consideraron que tergiversaba la historia reciente y contribuía a victimizar a la izquierda. Sus creadores retrucaron que, pese a ser una dramatización, cada capítulo se inspiraba en hechos rigurosamente ciertos.
Lo claro es que la serie está lejos de ser un desvarío sin trazos de realidad. Sus capítulos recrean algunos de los más recordados casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Desde el descubrimiento en 1978 de los cuerpos de quince detenidos desaparecidos en unos hornos de Lonquén, la fabricación de armas químicas para exterminar a opositores, la cacería de la CNI contra el MIR, el asesinato de Tucapel Jiménez, el sacrificio a lo bonzo de un padre desesperado y la confesión de un torturador arrepentido, hasta el brutal degollamiento de tres profesionales comunistas en 1985.
Estos y otros casos reales son reconstruidos aquí en dieciocho reportajes a cargo de destacados periodistas chilenos. Escritos con un estilo sobrecogedor, el lector revivirá parte de los episodios más dramáticos del período y distinguirá a las personas de carne y hueso que inspiraron al abogado Carlos Pedregal, la periodista Mónica Spencer, el desertor de los aparatos represivos Mauro Pastene y al joven Ramón Sarmiento, entre otros personajes de la serie revelación del año.
En suma, una selección de reportajes que reafirma que a menudo la realidad puede ser mucho más brutal que la ficción.
Andrea Insunza
Licenciada en Comunicación Social y periodista de la Universidad de Chile. Master of Arts in Political Journalism, Columbia University. Ha trabajado en los diarios La Época y La Tercera. En este último medio fue subeditora de la sección política y del cuerpo Reportajes. Es coautora de Bachelet. La historia no oficial (2005), Legionarios de Cristo en Chile. Dios, dinero y poder (2008), Los archivos del cardenal. Casos reales (2011) y Volver a los 17. Recuerdos de una generación en dictadura (2013). Desde 2004 se desempeña como investigadora del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, entidad que en la actualidad dirige.
HISTORIAS RECOBRADAS
Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, es decir, durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, se aplicó en Chile una política sistemática de violación de los derechos humanos contra los opositores al régimen, en la que se comprometieron recursos humanos y financieros del Estado. El saldo: 3.216 personas detenidas desaparecidas o ejecutadas y 38.254 víctimas de la prisión política y/o la tortura. (1)
La violencia se inició la misma mañana del 11 de septiembre de 1973, con el bombardeo y asalto al Palacio de La Moneda para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Una semana después, la Iglesia Católica sufrió la represión en sus propias filas: el 19 de septiembre una patrulla militar arrestó y ejecutó al sacerdote español Juan Alsina, de treintaitrés años. El 11 de octubre el sacerdote salesiano Gerardo Poblete, de treintaiún años, murió a causa de las torturas a las que fue sometido por agentes del Estado en una comisaría en Iquique. A esto se sumó la detención de medio centenar de religiosos y la expulsión de Chile de otros cincuenta miembros del clero.
Desde un inicio fue tortuosa la relación entre el régimen militar y la Iglesia Católica, encabezada hasta 1983 por el cardenal Raúl Silva Henríquez. El 6 de octubre de 1973, menos de un mes después del asalto a La Moneda, el cardenal creó una Comisión Especial, para «atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal». Dicha comisión tuvo como tarea establecer vínculos con otros credos religiosos, lo que dio origen al Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz), un organismo ecuménico integrado también por las iglesias Evangélica Luterana, Evangélica Metodista, Ortodoxa, Pentecostal y por la comunidad hebrea de Chile.
El 24 de abril de 1974, en una declaración del Episcopado sobre la reconciliación, el cardenal resumía así el papel que tendría la Iglesia Católica bajo el régimen de facto: «Comprendemos que circunstancias particulares pueden justificar la suspensión transitoria del ejercicio de algunos derechos civiles. Pero hay derechos que tocan la dignidad misma de la persona humana, y ellos son absolutos e inviolables. La Iglesia debe ser la voz de todos y especialmente de los que no tienen voz».
En noviembre de 1975, y tras varios choques con la cúpula eclesial, Pinochet se reunió con el cardenal y le exigió que disolviera el Comité Pro Paz. De lo contrario, amenazó, ordenaría su cierre por decreto. Silva Henríquez accedió, pero lo que vino fue peor para el régimen: el cardenal creó la Vicaría de la Solidaridad, dependiente del Arzobispado de Santiago. Con sus oficinas instaladas a un costado de la Catedral Metropolitana, era una señal clara: ahora el organismo quedaba bajo su mando y protección.
No es casualidad entonces que, al analizar el rol de la sociedad chilena en el período que siguió al golpe militar, el Informe Rettig solo rescate la acción de las iglesias. Respecto de las violaciones a los derechos humanos –negadas por el Poder Judicial y negligentemente desatendidas por los medios de comunicación–, (2) el documento señala:
«Esta situación no produjo en Chile, en esta primera época, prácticamente ninguna reacción crítica de carácter público, excepto de parte de las iglesias, especialmente de la Iglesia Católica».
Si bien el régimen militar, el Poder Judicial y los medios de comunicación negaban la existencia de detenidos desaparecidos y se referían a ellos como «presuntos», la Iglesia –que en el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad sumó a laicos de centro e izquierda– insistía en que agentes del Estado practicaban la desaparición forzada de personas. En 1978, los hechos impusieron la verdad: los cadáveres de quince campesinos, detenidos por Carabineros en los días posteriores al golpe militar y desaparecidos hasta entonces, fueron encontrados apiñados en unos hornos de cal de Lonquén, una localidad rural al sur de Santiago. El hallazgo inspiró el primer capítulo de la serie de ficción Los archivos del cardenal, transmitida por TVN entre el 21 de julio y el 13 de octubre de 2011. Si bien el régimen militar y sus adherentes civiles siguieron negando la existencia de violaciones a los derechos humanos, en adelante su versión se hizo insostenible.
Cuando los creadores de la serie decidieron escenificar, en formato audiovisual y para un público masivo, este período de la historia reciente, no hicieron ni más ni menos que rescatar algunas de las más dramáticas historias y los personajes reales que tejieron este desigual enfrentamiento. Por una parte, un régimen militar que tenía el control total de la vida nacional, incluyendo la prensa y los tribunales, versus un puñado de funcionarios que, amparados por la máxima autoridad de la Iglesia, se jugaron la vida para proteger los derechos básicos de quienes se hallaban perseguidos.
Con tales elementos a disposición de un buen equipo realizador, encabezado por Nicolás Acuña, era difícil que el resultado no sobrecogiera. Así lo entendió el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien incluso antes de que la obra saliera al aire la calificó de sesgada, pues contribuía a «victimizar» a la izquierda. Así lo captaron también ex colaboradores del régimen militar, como el diputado del mismo partido Alberto Cardemil, quien sostuvo que la serie se basaba en «sórdidos supuestos», uno de los cuales era que los buenos eran demasiado buenos y los malos demasiado malos.
A lo largo de sus doce capítulos, queda claro que Los archivos del cardenal no busca ser un documental fidedigno o una pieza histórica. Es, como sus creadores lo han planteado, una recreación dramática, con personajes ficticios y una trama orientada a captar al gran público. Sin embargo, tampoco es un desvarío sin trazas de realidad. Cada uno de sus capítulos rescata detalles de uno o más casos verídicos de violaciones a los derechos humanos acontecidas durante el régimen de Pinochet. Es cierto que en 1982 nunca fue asesinado un sindicalista de nombre Lautaro Marín, que en 1983 ningún trabajador en busca de sus hijos se quemó a lo bonzo en la Plaza de Armas de Santiago, y que jamás trabajó en la Vicaría de la Solidaridad un abogado de nombre Carlos Pedregal, el cual habría sido asesinado en 1985. Pero, en esos cuatro años, ¿acaso no fue ultimado el líder de la ANEF Tucapel Jiménez? ¿No se prendió fuego en la Plaza de Armas de Concepción Sebastián Acevedo? ¿No apareció brutalmente degollado el funcionario de la Vicaría José Manuel Parada, junto a otros dos profesionales comunistas?
Reconstruir los casos reales que inspiraron cada capítulo de la serie, separando la ficción de los hechos mediante las herramientas del periodismo de investigación, es uno de los objetivos centrales de este libro, realizado por el Centro de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP (CIP), con la colaboración de CIPER. Así, con estos dieciocho reportajes el público que siguió durante meses la serie dramática puede conocer las historias de los hombres y mujeres que inspiraron la creación de personajes como los abogados Carlos Pedregal y Ramón Sarmiento, la periodista Mónica Spencer y el torturador arrepentido Mauro Pastene. Este último protagonista, basado en el ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, deja en evidencia hasta qué punto la guerra sucia contra la subversión acabó deshumanizando también a sus ejecutores.
Desde que se alzó como fiscalizador de los poderosos en las democracias modernas, el periodismo ha sido definido –con razón– como una herramienta al servicio de los ciudadanos para desenmascarar arbitrariedades e injusticias. En ese sentido, no deja de llamar la atención que, en uno de los períodos más negros de la historia nacional, los medios de comunicación chilenos –particularmente los diarios de circulación nacional y la televisión– no estuvieran a la altura de la circunstancia histórica.
Es cierto que varios de estos casos fueron finalmente aclarados por la justicia, y también que se han escrito meritorias investigaciones de prensa sobre sus víctimas y principales responsables. Sin embargo, también es cierto que esas historias fueron conocidas por un público restringido, principalmente en los años ochenta y noventa. En este sentido, otro de los méritos de la serie de TVN es que da a conocer una dramatización de estos sucesos a una audiencia más amplia, gracias al impacto de la televisión abierta.
Según las proyecciones del censo nacional de 2002, en 2011 más de la mitad de los chilenos –unos 9,5 millones– no había nacido cuando el cardenal Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad. Se trata de un segmento de la población que, en su mayoría, tiene pocos recuerdos o derechamente no vivió ese período histórico. Este libro fue escrito en parte pensando en ellos.
Los archivos del cardenal abrió un debate público en torno al legado de la Vicaría de la Solidaridad, lo que sin duda contribuye de manera valiosa al conocimiento de nuestra historia reciente. El que todavía existan sectores empeñados en rehuir o minimizar lo que ocurrió con los derechos de las personas durante el régimen de Pinochet confirma la necesidad de rescatar estos episodios, para que los chilenos los conozcan y así la historia de algunos, que otros todavía no aceptan, se convierta en la historia de todos.
Notas:
1. Las cifras están actualizadas en base a la información entregada por la Comisión Valech (segunda etapa) en agosto de 2011.
2. Sobre el Poder Judicial, el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (1991), conocido como Informe Rettig, señala: «No reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos (…) y produjo, en alguna importante e involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fuesen las variantes de agresión empleadas». Sobre los medios de comunicación, señala: «En general, los medios de prensa que sobrevivieron [los diarios El Mercurio y La Tercera] adherían al nuevo régimen, por lo que, sobre todo al comienzo, publicaron y difundieron la información que el gobierno les solicitaba en materias íntimamente relacionadas con la situación de personas pertenecientes al régimen depuesto que afectaba gravemente sus derechos humanos, sin preocuparse de averiguar la verdad de esta
Los editores
Lo Curro: un cuartel familiar
Por Juan Cristóbal Peña
Una casa de familia habitada por un matrimonio y sus tres hijos. Una casa del barrio alto, donde los hijos invitaban a sus amigos del colegio Saint George a pasar la tarde y la dueña de casa organizaba tertulias literarias. Difícilmente la DINA pudo haber encontrado una mejor fachada para montar un cuartel secreto, y no uno cualquiera. El cuartel Quetropillán se destinó a las operaciones de exterminio de opositores de elite, y ahí se montó el laboratorio en que los agentes experimentaron creando armas químicas. Esa casa fue recreada en el capítulo sexto de Los archivos del cardenal.
La casa de Lo Curro, en cierto modo, significó un reconocimiento. Un ascenso institucional para el matrimonio formado por el estadounidense Michael Townley Welsch y la chilena Mariana Callejas Honores. En septiembre de 1974, unos meses antes de mudarse a Lo Curro, la pareja viajó a Buenos Aires por encargo de la DINA y mató al ex comandante en jefe del Ejército chileno, general (r) Carlos Prats, y a su esposa Sofía Cuthbert, con una poderosa carga explosiva instalada en el chasis del auto de la pareja. La acción, la primera en el extranjero del matrimonio de agentes, les valió el traslado a Lo Curro. «Una especie de pago o tranquilizante» por los servicios prestados, declarará Callejas a la justicia chilena a comienzos de los años noventa.
La casa era enorme y tosca, una nave de concreto que parecía haber sido construida por etapas, sin seguir un patrón arquitectónico definido. Tres pisos, quinientos metros cuadrados construidos y cerca de cinco mil de terreno. A fines de los noventa fue demolida, pero quedó el peritaje fotográfico realizado en octubre de 1991 por encargo del juez Adolfo Bañados, que instruyó el proceso por la muerte del ex canciller Orlando Letelier.
En la planta inferior estaban las cocheras y piezas de servicio, habitadas por un matrimonio que se ocupaba del aseo, el jardín y la cocina. Ocasionalmente dormía ahí también alguno de los dos choferes, funcionarios del Ejército y la Armada asignados por la DINA al servicio de los dueños de casa. Además de participar de operativos y oficiar de correos y estafetas, solían ir a buscar y a dejar a los niños al colegio.
En la segunda planta, a la que se accedía por una escalera exterior de concreto, estaba el taller de electrónica de Townley y la oficina de su secretaria, una soldado primero de Ejército que respondía al apodo de «Roxana». Su verdadero nombre es María Rosa Alejandra Damiani. Tenía a cargo las cuentas y la administración del cuartel y, como cualquier secretaria, cumplía horario de oficina.
La tercera planta se conectaba a la segunda por una escalera y estaba reservada a la familia. Ahí dormían los dueños de casa y sus hijos: Susan, Christopher y Brian. Los dos últimos son hijos del matrimonio Townley Callejas. La primera había nacido de un primer matrimonio de ella con otro norteamericano. La familia acostumbraba almorzar en el comedor del tercer piso junto con Roxana y el tío Hermes, un químico que pasaba buena parte del día encerrado en un laboratorio que funcionaba en un cuarto exterior a la casa.
El «tío Hermes», alias de Eugenio Berríos Sagredo, era sonriente y querendón con los niños. Un encanto de persona, según lo retrató Callejas en su autobiografía Siembra vientos (1995). Había llegado a esa casa para experimentar con gases tóxicos que serían usados en la eliminación de opositores al régimen. Su producto estrella fue el gas sarín, una suerte de pesticida letal que paraliza el sistema nervioso casi inmediatamente después de ser respirado. En el laboratorio de Lo Curro «Hermes» probaba los efectos del sarín en ratas y conejos, sin preocuparse mayormente de guardar las apariencias.
En 1991, al ser llamado a testificar en el caso Letelier, el jardinero José Eleazar Lagos Ruiz recordó que «muchas veces, mientras hacía el aseo del jardín, me di cuenta [de] que al lado de afuera del laboratorio había ratas y conejillos de Indias muertos, pero sin señales de haber sufrido cortes u otras formas de violencia».
Viaje de trabajo
A principios de 1975, a poco de la mudanza a Lo Curro, los dueños de casa emprendieron un segundo viaje de trabajo. Tenían la misión de trasladarse a la capital mexicana para matar a un grupo de dirigentes políticos chilenos que coincidirían en el DF. En esa lista se contaban figuras como Carlos Altamirano, Volodia Teitelboim y Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende. Parte de lo más simbólico de la izquierda chilena.
En Miami se unieron al cubano anticastrista Virgilio Paz, con quien viajaron a México en una casa rodante. En su libro de memorias Callejas dirá que en ese viaje de varias semanas, que resultó un completo fiasco, se mantuvo al margen de las actividades de los hombres. Más por aburrimiento que por temor. Dirá que mataba el tiempo leyendo revistas y modelando animalitos con el explosivo plástico que portaban. Que su verdadero interés estaba en la literatura, no en sus obligaciones de agente secreto.
En 1974, siendo ya parte de la DINA, Callejas participó del taller literario que Enrique Lafourcade dio en uno de los locales de las Torres de Tajamar. El taller tuvo corta vida y fue ella quien propuso a sus compañeros seguir las actividades en su casa. Primero se reunían en Providencia, donde vivía al momento de participar del crimen de Prats. Después los invitó a la casa de Lo Curro.
En una entrevista de 2010 sostenida con este autor, el escritor Gonzalo Contreras recordará que mientras Townley se lo pasaba encerrado en su taller de electrónica «haciendo huevaditas con las manos», los invitados al taller literario asistían en el tercer piso a «una mise en scène preparada por la anfitriona». En ese grupo, del que saldrán exponentes de la Nueva Narrativa Chilena como Carlos Iturra, Carlos Franz y el propio Contreras, era ella quien más escribía y llevaba la voz cantante. También era quien tenía más pedigrí literario, pues a mediados de la década ganó el concurso de cuentos Rafael Maluenda de El Mercurio con el relato «¿Conoció usted a Bobby Ackerman?», un nostálgico y bello monólogo de un judío en Nueva York.
En la visión de Callejas, su vida de agente era tediosa y, de cierto modo, accidental. Una actividad mal remunerada, a la que se comprometió más por curiosidad que por convicción.
Esa imagen ausente y pasiva que la autora construye de sí misma, asignándose un papel secundario en las actividades de la DINA, de comparsa, vuelve a aparecer en su relato autobiográfico al momento de hacerse cargo de la misión que emprendió en Europa en compañía de su marido. En este tercer viaje, de mediados de 1975, que coincide con el atentado que dejó gravemente heridos al líder de la Democracia Cristiana Bernardo Leighton y a su esposa Ana María Fresno, ella se mostrará como una esposa fiel, obligada a sacrificarse por las obligaciones de su marido.
«Durante años fui capaz de imponer mi voluntad sobre la suya, sin que él se diera cuenta. Pero en el caso de la DINA perdí», escribió.
La imagen es muy distinta de la que propone Manuel Fuentes Wendling, jefe de propaganda de Patria y Libertad, que trató a la pareja durante el gobierno de la Unidad Popular. «Era ella la que empujaba a su esposo, la que lo instigaba, no al revés», dice hoy el ex militante de la agrupación de ultraderecha. «Ella mandaba y el gringo la seguía, siempre detrás. Yo notaba en ella una fascinación perversa por la aventura, por la adrenalina, por querer ir siempre más allá. Pese a ello siempre se ha empeñado en hacerse la inocente, en aparecer como que no hizo nada, poco menos que como víctima».
El soldado Townley
Callejas era diez años mayor que Townley. Se habían conocido en 1961 en Santiago y al poco tiempo se casaron, contra la oposición de la familia de él. Su padre era gerente de la Ford en Chile y agente de la CIA. De ahí que el director de la DINA, general Manuel Contreras, no se haya cansado de repetir que Townley cometió las atrocidades por encargo de la agencia estadounidense.
Lo que está comprobado es que la inquietud por la política comenzó con Callejas. Antes él se interesaba por los motores y los botes. Según Fuentes Wendling, durante la Unidad Popular fue ella quien vinculó a su marido con Patria y Libertad. Y quien tuvo que ver con la muerte de un obrero que custodiaba una antena que interfería las transmisiones de Canal 13 en Concepción. Por esta acción Townley tuvo que abandonar el país de manera ilegal y solo pudo retornar tras el golpe de Estado. Poco después ingresaba a la DINA junto a su esposa. A él lo llamaron Andrés Wilson. A ella, Ana Luisa Pizarro.
En una de sus tantas declaraciones a la justicia chilena, Mariana Callejas dirá que «Michael sentía mucha lealtad para con el Gobierno chileno». Sin embargo, aparentemente, esa lealtad no era correspondida. Ni económica ni simbólicamente.
«Roxana», la secretaria, definió al norteamericano como «un mercenario, pero muy mal remunerado». Le habían prometido un grado militar que nunca llegó. Tampoco consiguió que le prestaran el Club Militar para que Susan, la hija de su esposa, se casara ahí. Según Callejas, él se empeñaba en ser reconocido como un oficial más, aun cuando «al coronel Contreras no le gustaba que Michael fuera al cuartel general (…) Michael iba por cuanto sentía bien [sic] estar entre camaradas».
En su afán de pertenencia, de congraciarse con sus superiores, en 1975 tuvo la ocurrencia de raptar a un sacerdote y dos secretarias del grupo Fluxá-Yaconi, que en ese entonces atravesaban por problemas económicos y eran buscados por la justicia. Los tres llegaron a la casa de Lo Curro y permanecieron dos o tres días detenidos en la segunda planta. «Roxana», la secretaria de Townley, dirá a la justicia que a las mujeres «yo misma las atendí, las tranquilicé y les dije que no iban a tener ningún problema». Las mujeres y el cura permanecían vendados, sometidos a duros interrogatorios.
Del secuestro también se enteró José Lagos, el jardinero que residía en la casa. Según le contó al ministro Adolfo Bañados, al constatar la presencia de las dos mujeres, que no habían comido ni sabían dónde se encontraban, se apiadó de ellas y fue a buscarles sándwiches y vasos de leche. «En el momento en que me disponía a pasárselos a través de un boquete que había, me sorprendió Andrés Wilson (Townley) y me reprendió severamente».
Más tarde, al hacer la denuncia y entregar datos sobre el lugar en que habían sido secuestradas, las dos mujeres recordarán haber escuchado voces de niños.
Montaje mediático
No es claro si esa noche de julio de 1976, cuando el diplomático español Carmelo Soria fue llevado a la fuerza a Lo Curro, había niños presentes en la casa. De lo que sí hay pruebas es que en algún momento de esa noche, ante los fuertes gritos provenientes de la cochera, Michael Townley tuvo que bajar a pedir silencio. Así lo relató él mismo en la entrevista televisiva que dio en 1993 al programa televisivo Informe Especial.
Por ese relato, y por el testimonio del agente José Ríos San Martín, se sabe que Soria fue golpeado duramente en uno de los garages de la casa. Como suponían que el español tenía vínculos con el Partido Comunista chileno, querían saber nombres y acerca de flujos de dinero. Querían eso y, sobre todo, matarlo.
El operativo fue dirigido por el capitán de Ejército Guillermo Salinas Torres. Asistía permanentemente a Lo Curro, casi a diario, y era conocido como «Freddy». También era de los que se sentaba a almorzar en la mesa familiar. Bajo el mando de Salinas, Soria fue torturado y rociado con alcohol y obligado a beberlo en grandes dosis. Y en un momento, cuando consideró que el detenido había dado todo lo que podía dar, que no era mucho, Salinas apoyó la cabeza de Soria en unos escalones y lo desnucó con un golpe de karate.
Aunque no está acreditado judicialmente, se cree que también fue expuesto a gas sarín.
Entonces comenzó el despliegue de un burdo montaje al que la prensa chilena contribuyó notoriamente.
El cuerpo de Soria y su auto fueron conducidos al sector de La Pirámide, en las faldas del cerro San Cristóbal. Ya había sido forzado a beber alcohol y alguien se encargó de escribir en letras de molde una carta en que la víctima era informada de que su esposa le era infiel. La carta fue introducida en uno de los bolsillos de su chaqueta y el auto desbarrancado, para simular un accidente de tránsito.
El lunes 19 de julio, cinco días después de que Soria fuera raptado, los diarios nacionales dieron cuenta del «accidente». El Mercurio incluso precipitó una conclusión: «El cadáver no presenta lesiones atribuibles a terceros».
En El diario de Agustín, un libro de investigación periodística, (1) se da cuenta del papel cómplice o solícito de la prensa chilena en casos de violaciones a los derechos humanos. En el capítulo dedicado a Soria, el libro repara en la visión más crítica y distante de la versión oficial que asumió La Tercera en relación con los diarios de la cadena de El Mercurio. Mientras el primero tituló «EXTRAÑA MUERTE DE FUNCIONARIO INTERNACIONAL, ¿CRIMEN O ACCIDENTE?», el segundo destacó con cierta asepsia: «INVESTIGAN MUERTE DE FUNCIONARIO DE LA ONU».
Al día siguiente, citando a Relaciones Públicas de la Policía de Investigaciones, El Mercurio reforzó la versión oficial, asegurando que «el caso no se está investigando como homicidio». La Segunda se sumó a esta versión al informar que «no hay antecedentes para estimar que se trate de un crimen». Si bien también se hizo eco de la hipótesis de un accidente, La Tercera al menos dio cuenta de amenazas de las que había sido objeto el diplomático en los días previos a su muerte.
El martes 27, una semana después de la primera cobertura, El Mercurio aseguró que «se descarta homicidio o suicidio» y adelantó un dato fundamental en que se funda el montaje: «El examen de autopsia confirmará el hecho de que Carmelo Soria ingirió alcohol en la tarde del miércoles 14». Al día siguiente, dando cuenta de una conferencia de prensa del director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, tituló: «ESPAÑOL CARMELO SORIA MURIÓ POR ACCIDENTE. INVESTIGACIONES DIO SU VEREDICTO». La nota es fecunda en antecedentes ficticios: «Soria fue objeto de un chantaje emocional. Llamadas anónimas y misivas le decían que alguien se había inmiscuido en su felicidad conyugal».
El seguimiento de prensa que hace de este caso El diario de Agustín es minucioso, además de agudo. El libro repara en que las semanas siguientes al crimen, al menos en las páginas de El Mercurio, el nombre del diplomático español «se perdió bajo el manto de la información oficial luego del “veredicto” de la Policía de Investigaciones».
Solo un par de años después, El Mercurio informó que la jueza a cargo de la investigación había establecido la muerte de Carmelo Soria como un «homicidio por terceros no habidos».
Vista y oído
En Lo Curro nadie tuvo dudas de lo que había ocurrido con Carmelo Soria. El gásfiter Martín Melián González, que durante varios meses realizó trabajos en esa casa, testificó haber «escuchado versiones de un señor que llegó una tarde y le aplicaron algo que yo no sé y empezó a tiritar y se murió (…). Por noticias aparecidas en el diario, al parecer sobre un señor Soria que lo habían botado cerca de un canal del cerro San Cristóbal, yo concluí que podía ser la misma persona que había muerto en la casa de Lo Curro».
Más explícita fue «Roxana», la secretaria. Ante la justicia recordó que el día en que secuestraron a Soria la obligaron a retirarse temprano. Y a la mañana del día siguiente, cuando llegó a trabajar, al encontrarse en el comedor familiar con varias botellas de alcohol vacías, Townley le contó que la noche anterior había ocurrido un operativo en la casa. «Por operativo entendí inmediatamente que se trataba de la eliminación de una persona», declaró la secretaria. También declaró haber escuchado comentar a los dueños de casa que «la operación había sido un éxito».
Para quienes vivían en esa casa o la frecuentaban, los horrores estaban a la vista y a la orden del día. José Lagos, el jardinero, vio y escuchó muchas cosas. Al igual que su esposa, encargada de la cocina. Pero lo que vio un día en una de las cocheras, un gran charco de sangre, resultó decisivo para que se convenciera de que debían abandonar la residencia. Ya habían visto y oído demasiado. Ratas y conejos muertos sin signo de haber sido violentados. Pasos apresurados subiendo o bajando las escaleras de madrugada. Gritos, golpes, charcos de sangre. Además, por uno de los choferes se enteraron de que todas las conversaciones que tenían en la cochera eran grabadas por el dueño de casa.
Un año después de abandonar Lo Curro, cuando creía estar a salvo, el jardinero fue abordado en la calle por tres civiles que lo subieron a un auto, lo vendaron y llevaron a un sitio sombrío y de paredes frías. Permaneció cinco días en un lugar que jamás pudo identificar. En su declaración a la justicia por el caso Letelier dijo que «durante la detención me preguntaban sobre si recordaba mi trabajo en Lo Curro y si a alguien le había contado lo que había visto en ese lugar. Yo a nadie le conté lo que vi».
Años de soledad
Lo que ocurrió en Lo Curro comenzó a revelarse en marzo de 1978, cuando El Mercurio publicó las fotos de Michael Townley Welsch y 91 Armando Fernández Larios, los dos principales implicados en el crimen de Orlando Letelier y su secretaria, Ronnie Moffitt, ocurrido en septiembre de 1976. Solo tres meses después del asesinato de Soria.
La nota estaba basada en una información de Te Washington Post, que daba cuenta de las últimas novedades de la investigación judicial del caso Letelier, y, aunque en el artículo de El Mercurio se los identificaba como Juan Williams Rose y Alejandro Romeral Jarano, los nombres falsos que usaron en los documentos con que entraron a Estados Unidos, no pasaron más que unos días antes de que se supiera quiénes aparecían verdaderamente en esas fotografías.
El 8 de abril de 1978, Michael Tonwley fue expulsado de Chile y en Estados Unidos logró negociar dos condenas de diez años cada una, de las cuales cumplió menos de la mitad de cárcel efectiva. El acuerdo estableció que no podía ser juzgado por ningún otro crimen que no fuera el de Letelier.
Gracias a la colaboración prestada por su esposo, Callejas también consiguió impunidad en Estados Unidos. Y para asegurarse de que su vida y la de sus hijos no corrieran peligro en Chile, confió a terceros información comprometedora para el régimen.
Las señales de resguardo también fueron literarias. Larga noche, (2) un libro de cuentos autoeditado que incluye relatos de torturas y asesinatos políticos, contiene mensajes en clave. El más explícito está en el relato «Parque pequeño y alegre», sobre un sujeto al que se le encomienda instalar una bomba. «Un baleo es un baleo, la gente está acostumbrada. Tiene que ser algo grandioso, para que aprendan los otros como él, los enemigos», reflexiona el protagonista.
A contar de 1978, entonces, la condición de agente de la DINA de Mariana Callejas quedó al descubierto. Pero ella siguió viviendo en Lo Curro. Sus hijos crecieron y dejaron la casa. También la abandonó la mayoría de sus antiguos compañeros de taller literario. En 1985, cuando el periodista Óscar Sepúlveda, de La Segunda, llegó a entrevistarla, ella la dijo que la suya era «una soledad compartida con cosas lindas, como almendros y aromos que florecen en medio del invierno». Al periodista le sorprendió el estado de abandono en que se encontraba la casa. Vidrios quebrados, resquebrajamiento de escalones y paredes. La maleza y las ramas crecían a su antojo.
Los conejos, apuntó el periodista, corrían libremente por el jardín.
Notas:
(1) Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Santiago, Lom, 2009. El libro, editado por Claudia Lagos, recoge las memorias de tesis de Claudio Salinas, Elizabeth Harries, Raúl Rodríguez, Hans Stange, María José Vilches, y Paulette Dougnac.
(2) Santiago, Editorial Lo Curro, 1980
Compartir esta página: